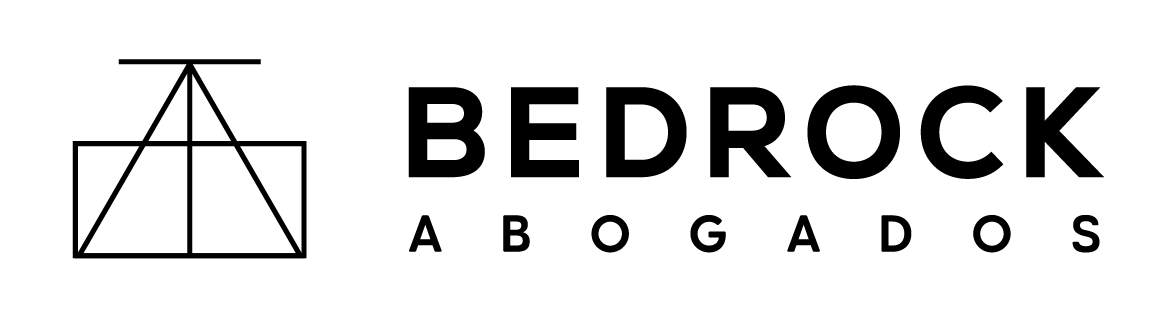Introducción
En la actualidad, en Colombia la regulación de las OPA está contenida en el Decreto 2555 de 2010. No obstante, los antecedentes inmediatos de su regulación en el país se remontan a las disposiciones de la Resolución 400 de 1995 de la Sala General de la Superintendencia de Valores, que fueron introducidas mediante el Decreto 1941 de 2006, y las posteriores modificaciones del Decreto 2938 de 2007, normativa que reprodujo en su literalidad el actual Decreto 2555 de 2010. Por lo tanto, se trata de una regulación que tiene cerca de dos décadas de antigüedad y bajo la cual se han tramitado alrededor de 20 operaciones (Cajamarca, 2022), y, como es de esperarse, ha suscitado comentarios sobre oportunidades de mejora por algunas deficiencias estructurales que se han evidenciado en la práctica.
Particularmente, en los últimos dos años se plantearon estrategias inéditas en la dinámica de las tomas de control corporativo en Colombia. Para empezar, por primera vez se presentaron OPA hostiles, entendidas como aquellas que no se han consensuado con la administración del emisor cuyas acciones se pretenden adquirir.
Pero, adicionalmente, también se presentó lo que varios actores del mercado han denominado OPA sucesivas, que básicamente pueden describirse como el lanzamiento de una OPA tras otra por un mismo emisor en un período de tiempo corto. Estas prácticas han sido de especial relevancia para la identificación de oportunidades de mejoras de la normativa colombiana.
Precisamente, lo que se busca con este escrito es impulsar un debate académico sobre la necesidad de revisar las deficiencias de la regulación vigente con base en la práctica. Para ello se proponen algunas mejoras a la regulación de OPA colombiana, sobre todo, en lo que tiene que ver con el establecimiento de estándares más robustos para la protección de los accionistas minoritarios en este tipo de transacciones de tomas de control, así como en la creación de reglas simétricas para una regulación transfronteriza que sea armónica con la reciente integración de las bolsas de valores de Colombia, Chile y Perú.
1. Breve contexto conceptual de las OPA
Para comprender conceptualmente qué son las OPA se las debe analizar no solo desde su acepción jurídica, sino también desde su fundamento económico. Desde el punto de vista jurídico, pueden definirse como operaciones “en virtud de las cuales una o varias personas físicas o jurídicas ofrecen la adquisición de los valores emitidos por una determinada sociedad a una pluralidad de titulares de los mismos, en unas determinadas condiciones económicas y jurídicas” (Vives Ruiz, 2006, p. 606). Por ende, el fin de las OPA es el de, luego de surtidas las formalidades y procedimientos que más adelante se detallan, perfeccionar una operación de compraventa mediante la cual se adquiere el capital con derecho a voto de una sociedad listada (Fagua Guauque, 2018, p. 75).
Como operación del mercado de capitales se debe mencionar que en Colombia las OPA son una de las modalidades comprendidas dentro de un género más amplio que es el de las ofertas públicas en el mercado secundario, entendido este como el mercado al cual acuden los intermediarios de valores e inversionistas para realizar operaciones de compra y venta de valores, generalmente, a través de los sistemas transaccionales de las bolsas de valores (Fagua Guauque, 2018, p. 4).
Desde el fundamento económico podría decirse que bajo una noción purista y teleológica la OPA es simple y llanamente un “mecanismo de adquisición de acciones con derecho a voto que […] permiten al adquirente obtener o reforzar el control de una sociedad” (Lazo del Castillo, 2017, p. 164). No obstante, el sistema regulatorio que adopte un determinado país influye mucho en las finalidades o funciones económicas que cumple el marco normativo de OPA. Por ejemplo, en el caso colombiano la regulación de OPA tiene como propósito proteger los derechos de los inversionistas (especialmente el de igualdad) y la transparencia del mercado de valores a través de la disciplina de la información.
Para entender dicho racional, lo primero es precisar que la legislación colombiana, tal y como es la regla general en el derecho occidental, acoge un sistema de OPA obligatoria que, en contraposición a la voluntaria, establece a nivel normativo la obligación de realizar una OPA cuando se pretende adquirir una participación significativa en una sociedad que cotiza en bolsa. Tradicionalmente, la doctrina ha encontrado el primer antecedente del sistema de OPA obligatoria en el City Code on Take-Over Bids de 1968, cuerpo normativo donde se formuló por primera el principio de igualdad de trato de los accionistas en materia de OPA (Vives Ruiz, 2006, pp. 606-607).
De manera que el sistema de la OPA obligatoria responde a la necesidad de brindarles a los minoritarios una vía de escape ante un cambio de control por un precio justo que compense la cesión del control societario. Carmen Esteban Quesada (como se citó en Fagua Cuauque, 2018) señala al respecto que en estos casos, la OPA se convierte en una técnica que pretende dar respuesta a los problemas que la cesión privada de control plantea, especialmente en relación con los accionistas minoritarios y la falta de reparto de la prima de control.
Mediante la OPA todos los accionistas tienen la posibilidad de vender sus acciones al mismo precio, por lo que se produce un reparto de la prima de control y se hace así efectivo el principio de igualdad de trato entre todos los socios. (p. 71)
En esa misma línea, Javier García de Enterría (2003) resalta que la OPA obligatoria se constituye en un mecanismo de protección de los minoritarios en tanto que les permite enajenar su participación social cuando estiman que la entrada del nuevo accionista mayoritario puede impactar materialmente la manera como se administra la sociedad. Al respecto, señala que el sistema de OPA obligatoria al imponer al adquirente la formulación de una oferta de compra dirigida con carácter general a todo el cuerpo accionarial, pretende instrumentar por vía de salida de los accionistas minoritarios ante el riesgo de que la llegada de un nuevo socio mayoritario pueda traer un cambio radical en la política social y permite que los mismos puedan liquidar su inversión en la sociedad afectada en unas condiciones idénticas a las que puedan acogerse los accionistas de mayor peso. Al propio tiempo, por añadidura, los accionistas pueden mediante el procedimiento de la OPA tomar esta decisión sobre sus valores disfrutando de una información completa y contrastada sobre el oferente y sobre la operación proyectada, por las severas exigencias de transparencia y de divulgación informativa que caracteriza este mecanismo. (p.46)
Luego, el principio de igualdad está directamente relacionado con la garantía de que los accionistas minoritarios perciban la prima de control que paga el oferente en una OPA. En consecuencia, un sistema de OPA obligatoria es, por definición, “un procedimiento establecido en beneficio de los pequeños accionistas de forma que se garantice que la prima asociada a los grandes paquetes accionariales [la denominada “prima de control”] se reparte de forma equitativa entre todos” (Vives Ruiz, 2006, p. 606).
El sistema de OPA obligatoria también tiene como fundamento o propósito económico proteger la transparencia del mercado de valores a través de la disciplina de la información que se les suministra a los inversionistas. Este sistema está intrínsecamente relacionado con la protección de los accionistas minoritarios. Sobre este punto, Jeannette Forigua Rojas (2008) ha afirmado que [a]dicionalmente, el régimen de oferta pública de adquisición tiene como propósito que el mercado se encuentre ampliamente informado y se brinden mecanismos que permitan la libre concurrencia de compradores y vendedores, a efectos de que exista la mayor transparencia y profundización requerida por el mercado público de valores. (p. 8)
Precisamente, mediante la elaboración y publicidad del cuadernillo de oferta pública se provee la información necesaria para que los inversionistas tomen sus decisiones de inversión o desinversión; así mismo, constituye un mecanismo que garantiza la participación en el mercado en igualdad de condiciones y en un ambiente que pretende lograr la mayor transparencia posible. (Fagua Guauque, 2018, p. 5)
2. Procedimiento de OPA en Colombia
La OPA se encuentra regulada en la Parte 6, Libro 15, Título 23 del Decreto 2555 de 2010. Dado que el propósito del presente artículo es presentar propuestas de mejora concretas para el régimen normativo actual, no hay intención de analizar de manera detallada todo el cuerpo normativo. Por ende, a continuación se intenta presentar, de manera esquemática, los principales elementos del cuerpo normativo de las OPA y se ilustra, de forma general, el procedimiento de estas con el único fin de que el lector encuentre información general que le sirva de contexto para ambientar la discusión sobre las mejoras que se propondrán más adelante. De acuerdo con lo anterior, las características fundamentales de las OPA se podrían resumir así:
| Tema | Desarrollo | Fundamento |
| ¿Cuándo es obligatorio realizar una ОРА? | Cuando una persona o un grupo de personas que conforman un mismo beneficiario real, directa o indirectamente, pretendan convertirse en beneficiarios reales de una participación igual o superior al 25% del capital con derecho a voto de una sociedad cuyas acciones se encuentren listadas en la bolsa de valores; o cuando, ya siéndolo, pretenden incrementar su participación en un 5 %. Esto, aun en el evento de que dicha participación sea consecuencia de un proceso de fusión, transformación o de cualquier acto jurídico. Es importante resaltar que la presentación correcta de una OPA ante la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) implicará que la BVC suspenda la cotización bursátil de los títulos que son objeto de la OPA. | Decreto 2555 de 2010. Artículos 6.15.2.1.1 y 6.15.2.1.22. Reglamento de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Artículo 3.3.3.7. |